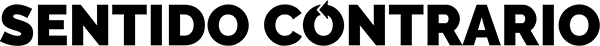La Jornada, 17 de mayo de 2016
La notoriedad que el levantamiento armado zapatista adquirió en los medios masivos de comunicación durante sus primeros años ha disminuido sensiblemente. Los rebeldes han dejado de ser noticia cotidiana. Hay quien incluso anuncia con beneplácito su extinción.
Por supuesto, eso no es cierto. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) sigue siendo una fuerza política muy relevante dentro y fuera del país. Sin embargo, la atención que atrajo el resplandor de sus fusiles se ha diluido ante la epopeya de construir desde abajo y sin pedir permiso, contra y viento y marea, otro mundo.
Muchos libros, tesis y reportajes –algunos muy buenos– se escribieron de la insurrección indígena del sureste mexicano. Muy pocos se han elaborado acerca de la hazaña rebelde de construir un gobierno y un sistema de justicia autónomos en un amplio territorio bajo su control. Aunque miles de personas han visitado y vivido en las comunidades zapatistas durante lapsos variados de tiempo, no abunda la literatura que dé cuenta de lo que allí sucede.
Ciertamente, hay algunos trabajos muy notables que dan cuenta de los avatares del proyecto de educación rebelde, de sus experiencias de organización colectiva para la producción en las tierras ocupadas o del impacto de su proyecto autonómico en las luchas de los pueblos indios. Sin embargo, comparados con el boom intelectual que acompañó el levantamiento armado, los que analizan y documentan el día a día de hacer autogobierno son más bien escasos.
Uno de esos libros es Justicia autónoma zapatista: zona selva tzeltal, de la doctora Paulina Fernández Christlieb. No es un trabajo más, sino, con mucho, la investigación más completa y documentada sobre la forma en que se imparte justicia en cuatro municipios zapatistas.
Justicia autónoma zapatista: zona selva tzeltales un trabajo colectivo con colectivos, que recoge las voces de las bases de apoyo rebeldes. Muy lejos de un ensayo académico clásico, el libro hace una apasionante radiografía de la construcción de instituciones de gobierno y de justicia alternativas paridas desde las entrañas de las comunidades rebeldes, a contracorriente de las lógicas de poder.
Esas instituciones, presentes ya en el levantamiento de enero de 1994 y en las leyes que se dio, comenzaron a tomar forma acabada a raíz de una traición gubernamental. El 16 de febrero de 1996 el gobierno federal firmó con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) los acuerdos de San Andrés sobre derecho y cultura indígenas. Sin embargo, el Estado mexicano en pleno (sus tres poderes) traicionó su palabra y se negó a convertirlos en leyes. Lejos de amilanarse, los rebeldes decidieron llevarlos a la práctica, sin las restricciones a las que la negociación obligó...