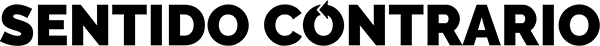La Jornada, 08 de noviembre de 2016
En una foto tomada en el verano de 1949 en la cañada de San Quintín, el joven Rodolfo Stavenhagen, de 17 años de edad, esboza una tenue sonrisa mientras cruza su brazo derecho sobre el hombro de un lacandón, quien mira entre sorprendido y desconfiado el lente de la cámara. En otra instantánea, capturada en la misma región de Chiapas en 2003, puede verse al entonces relator especial de la ONU para los Derechos de los Pueblos Indígenas rodeado por cinco hach winiks (verdaderos hombres) que, alegres, fijan su mirada con seguridad en el fotógrafo.
Los 54 años que separan una imagen de la otra dan cuenta de la apasionada historia de un muchacho judío alemán, víctima del nazismo y exiliado con su familia en México, que se encontró y comprometió de por vida con la causa de los indios. Muestran dos estaciones clave en el trayecto de un inmigrante cosmopolita que echó raíces y se lio a fondo en la transformación de su patria adoptiva. Dan testimonio del difícil proceso de reconstitución de los pueblos originarios.
El viaje de Stavenhagen al desierto de la Soledad, de la mano de Getrude Duby-Blom, volando en avioneta de cinco plazas, caminando horas, abriéndose paso en la selva a golpe de machete, cruzando el río en canoa y durmiendo en hamaca fue una experiencia que lo marcó de por vida. Le abrió los ojos a otros mundos. Allí le nació el entusiasmo y la idea de estudiar antropología.
Para entonces, Rodolfo tenía ya la semilla de lo diferente dentro sí. Había crecido en un ambiente fértil a la diversidad cultural. Sus padres, Kurt (joyero) y Lore, amaban las culturas prehispánicas y coleccionaban arte precolombino. Y su casa era frecuentada por otros exilados, artistas, escritores e intelectuales mexicanos, quienes protagonizaban apasionantes tertulias y discusiones. Diego Rivera pintó un cuadro de su madre.
Stavenhagen descubrió América Latina en la década de los 50 del siglo pasado como alumno de la ENAH. Su amistad con estudiantes y profesores de otros países del Cono Sur le permitió enterarse de los conflictos políticos en sus tierras y saber de su necesidad de salir al destierro, y de sus deseos de volver para participar en las revoluciones que vendrían. Algunos así lo hicieron.
Varios de ellos, que se sumaron a las guerrillas de Centroamérica o de otros países en Sudamérica, perdieron la vida en el intento.
En los trabajos de campo que hizo como estudiante se acercó más al México indígena. Con 21 años de edad, en el segundo año de la carrera (había estudiado antes otros dos en la Universidad de Chicago), realizó su primera práctica. El proyecto investigaba a las comunidades mazatecas que, sin ser consultadas, serían desplazadas por la construcción de la presa Miguel Alemán, en uno de lo afluentes del río Papaloapan, en la frontera entre Oaxaca y Veracruz. Descubrió allí, de primera mano, el drama humano provocado a los pueblos originarios en nombre del progreso, y la violación a sus derechos humanos bajo la justificación del desarrollo...