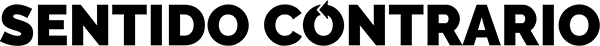La jornada, 18 de mayo de 2004
Cancún, 10 de septiembre de 2003. Con gorra y paliacate de Vía Campesina, el dirigente campesino Álvaro Ríos encabeza la marcha de protesta contra la Organización Mundial del Comercio (OMC). A su izquierda, caminan, Clemente Kiuil y Rafael Pool, principales mayas. A su derecha, encadenado a su brazo, se encuentra Zohelio Jaimes, líder cafeticultor de la Costa Grande de Guerrero. Poco más de una hora después, el campesino coreano Lee Kyung Hae se quita la vida perforándose el pecho con una navaja suiza. Tenía consigo un cartel con la frase: OMC asesina campesinos.
Apenas diez meses atrás, Álvaro Ríos había participado en la toma del puente internacional de Ciudad Juárez para exigir la renegociación del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Sus demandas eran muy parecidas a las que provocaron la inmolación del señor Lee. Seis meses después de Cancún, el 10 de marzo de 2004 a las tres de la mañana, Álvaro Ríos se unió a su camarada coreano.
Nacido en el caserío de Villa Hidalgo, en el norte de Sonora, Álvaro Ríos tenía en el momento de su muerte 71 años. Involucrado en la lucha agrarista desde 1952, cuando fue nombrado tesorero de un grupo de solicitantes de tierra de los campesinos afectados por la construcción de la presa Abelardo Rodríguez, organizó luchas y gestionó la entrega y regularización de alrededor de un millón de hectáreas. Una hazaña.
Estudiante de derecho en la Universidad Obrera de la ciudad de México, se asoció desde muy joven al líder campesino sonorense Jacinto López, fundador en 1949 de la Unión General de Obreros y Campesinos de México. Allí comenzó su formación como agrarista. Lector asiduo de folletos elaborados en la República Popular China, encontró en la revolución campesina de ese país una referencia y una fuente de inspiración política.
Álvaro Ríos trabajó con grupos campesinos sin tierra y trabajadores en los estados de Sonora, Durango y Chihuahua. En la sierra de Chihuahua las empresas forestales disponían de concesiones gubernamentales gratuitas para explotar inmensas extensiones de bosques. Políticos y empresarios ordeñaban la riqueza natural sin tener que dar nada a cambio. Los pobladores trabajaban en esas empresas en condiciones inhumanas. En el norte de Durango, unas cuantas haciendas, varias de ellas propiedad de extranjeros, usualmente poco productivas, acaparaban decenas de miles de hectáreas. Muchas resoluciones presidenciales a favor de los campesinos habían sido invalidadas, pues la Suprema Corte de Justicia amparó a los propietarios de terrenos afectados. En otras ocasiones, los coeficientes de agostadero por cabeza de ganado mayor fueron alterados por la autoridad para permitir que las haciendas ganaderas quedaran en las mismas manos de siempre. Los latifundios estaban legalizados...