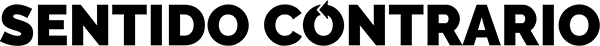La Jornada, 10 de abril de 2018
Abel Barrera era seminarista cuando, en su natal Tlapa, Guerrero, vio cómo la policía judicial y el Ejército bajaban de la Montaña a indígenas amarrados como si fueran animales. Los traían caminando, salvajemente golpeados, con la ropa raída y los pies desnudos y ensangrentados.
Los policías, que se ostentaban como la ley y el orden, con pistola al cinto, los acusaban de haber matado, robado o violado. Los llevaban hasta la comandancia, en pleno Zócalo, y después de torturarlos, los dejaban atados en la calle para el escarnio público.
No era un hecho casual. Sucedió una y otra vez. Algunos de los detenidos ni siquiera llegaban hasta la ciudad. Simple y sencillamente los colgaban en el camino.
Corría la década de 1970 y los mestizos de la ciudad aplaudían el espectáculo, que alimentaba su fantasía del indígena bárbaro. Ya bajaron a los indios. ¿Qué harían esos salvajes? –decía en voz alta la gente de razón para justificar sus prejuicios–, y se contestaba: es que arriba en la Montaña de por sí matan, de por sí violan, de por sí roban.
Abel Barrera fue marcado a fuego por esta barbarie. Lo llenó de una indignación que no lo ha abandonado. ¡Esto no es posible! ¿Cómo es que tratan a los indígenas como si fueran lo peor? –se decía a sí mismo. Él los conocía de primera mano. Visitaba regularmente sus comunidades junto a los sacerdotes. Los indígenas los recibían y les ponían en la mesa todo cuanto tenían. Sin embargo, al llegar a Tlapa, las autoridades les daban el trato más cruento, más vil. Intrigado y sacudido por la justificación que sus paisanos daban a este mal trato, Abel se preguntaba a qué se debía que estas acciones delincuenciales fueran aplaudidas, justificadas y vistas como algo que ayudaba a poner orden.
Desde muy joven vivió en carne propia la injusticia racial. Nacido en 1960, tenía apenas 10 años cuando sus padres, dedicados en aquel entonces al comercio, buscaron a otro niño con el que él jugara. Era frecuente en Tlapa que los niños y los jóvenes indígenas llegaran a las casas de los mestizos como mozos. Juan se llamaba su nuevo amigo, y aunque no dominaba el español, se entendían bien entre ellos. Sin embargo, cuando llegaba la hora de la comida, y Abel quería comer con Juan, sus papás no lo permitían: –él tiene que irse a otra mesa– ordenaban.
–¿Por qué?– reclamaba.
–Porque él es el mozo– le contestaban.
–Quiero comer en el mismo plato con él– exigía.
Pero no había forma de hacerles cambiar de opinión.
Ese mundo revoloteaba en lo más profundo de Abel. ¿Por qué –se preguntaba– si ellos son tan nobles, si juegan conmigo, si me alimentan, se les da ese trato?...