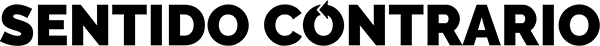La jornada, 04 de octubre de 2005
El movimiento socialista en México padeció, entre 1940 y 1968, tres enfermedades básicas: desencuentro con los sectores populares, falta de independencia del nacionalismo revolucionario e incapacidad para explicar la realidad nacional.
La penetración del pensamiento socialista en sindicatos obreros y organizaciones campesinas fue durante décadas -con excepción del periodo cardenista- un hecho marginal y superficial, y estuvo usualmente deformado por el enorme peso que en su cuerpo teórico y su práctica política tuvo la ideología de la revolución mexicana.
Como señaló José Aricó, ello fue producto no sólo de la mala aplicación del pensamiento de Carlos Marx, sino de la incapacidad del mismo filósofo para comprender y explicar la realidad de América Latina. El marxismo de la tercera Internacional reprodujo, en parte, esta incomprensión. Este desencuentro fue resultado también de la dificultad de los socialistas de insertarse creativa y autónomamente en una sociedad y un Estado surgidos de una revolución popular.
La izquierda socialista mexicana realmente existente hasta 1968 fue, en lo esencial, un conglomerado de fuerzas grupusculares, aislada de amplios sectores de la población, incapaz de organizar la lucha por la independencia sindical en gremios como el ferrocarrilero o el magisterio, sujeta a los vaivenes de la política estatal, derrotada políticamente, y, salvo excepciones notables, con grandes limitaciones teóricas.
El movimiento estudiantil-popular de 1968 comenzó a cambiar esta composición. Miles de jóvenes dejaron las universidades y la vida en la ciudad de México para trabajar políticamente en ejidos, fábricas y barrios populares de todo el país. Formados en una cultura política inculcada desde su participación en brigadas estudiantiles, asambleas de masas, movilizaciones callejeras, enfrentamientos con la policía y desconfianza hacia la prensa comercial, se integraron a luchas populares y trasladaron a ellas su concepción y experiencia organizativa.
Esta visión societal y asamblearia de la política, pero también conspirativa e insurrecional, terminó fundiéndose, no sin choques y malos entendidos, con las tradiciones de los sectores subalternos y la cultura política popular.
De manera simultánea, un sector de la intelectualidad inspirada tanto por el pensamiento marxista como por el movimiento del 68 produjo una formidable reinterpretación de la realidad nacional. A la obra de autores como Pablo González Casanova, José Revueltas o Daniel Cosío Villegas, le siguió la producción teórica, entre otros muchos autores, de Adolfo Gilly, Enrique Semo, Carlos Monsiváis, Arnaldo Córdova, Carlos Pereira, Rolando Cordera, André Gunder Frank o Armando Bartra...